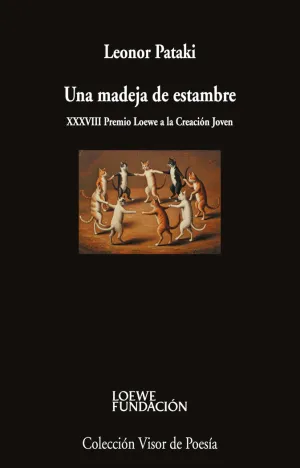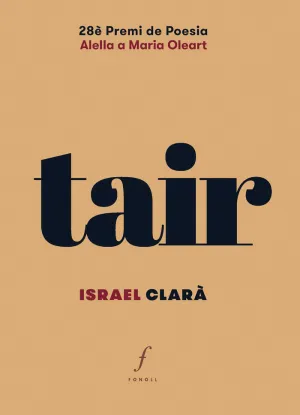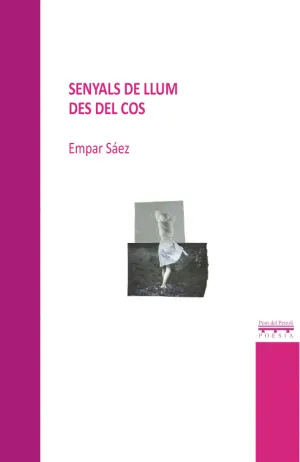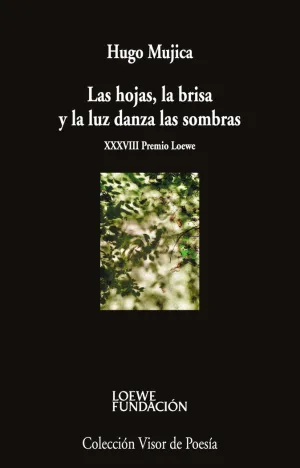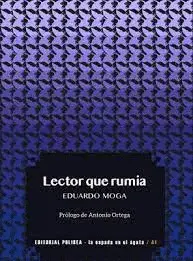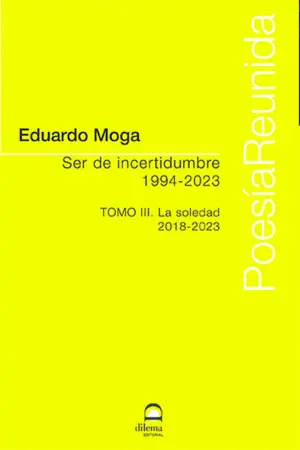
- Editorial:
- DILEMA
- Any d'edició:
- 2024
- Matèria:
- Poesia
- ISBN:
- 978-84-9827-660-2
- Pàgines:
- 574
- Enquadernació:
- Rústica
- NOLLEGIUDisponibilitat immediata
- NOLLEGIU CLOTDisponible en 10 dies
- NOLLEGIU PALAFRUGELLDisponible en 10 dies
SER DE INCERTIDUMBRE (1994-2023) TOMO III
LA SOLEDAD (2018-2023)
MOGA, EDUARDO
Disponibilitat:
La poesía de Eduardo Moga es la extenuación de la nada que somos y, a la vez, la necesidad apremiante de nombrar el mundo, como los cronistas de Indias, un mundo que se desborda permanentemente delante de nosotros. Existencialismo es un término que le cuadra, pero que también se antoja insuficiente y vago. No hace falta decir que esta poesía nos golpea en la frente con el reloj de arena barroco, con la vanitas. Sin embargo, si hablamos únicamente de existencialismo, decimos poco. La poesía de Eduardo es, sobre todo, una poesía fenomenológica. Primero porque arranca de una conciencia encarnada, porque explora los abismos de la identidad a partir de sensaciones que recibe un yo absorto. Sensaciones corporales y viscerales. Se piensa a partir del cuerpo, que también es observado, pensado como viviente, entre los alquitranes vinosos de la soledad: «Lo que soy / crece en este cuerpo individual, / abastecido por un corazón escéptico / cuyo destino es la ceguera». Luego es cierto: poseemos cuerpos y actuamos a través de ellos, en sus frágiles corazas resuenan los sonidos y estallan los colores. No se trata de